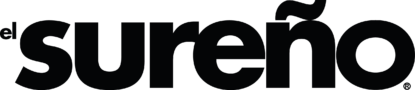Por Alberto Sánchez
Castro Urdiales, una villa marinera con venas de hierro

Transcurría la década del ’90 y gracias a la burbuja menemista del 1 a 1, viajé a Europa. Un destino obligado, en España, fue la cuna de mis abuelos: Castro Urdiales y Sámano, provincia de Santander, donde se conjugan la montaña y la furia del Mar Cantábrico.
Te cuento la historia de la tierra que habitaron mis antepasados tan queridos que, en los albores del siglo XX, pusieron proa a la Argentina.
Al parecer, numerosos hallazgos en cuevas y restos megalíticos, demuestran que la presencia humana en el entorno de ella remonta a la prehistoria.
El primer asentamiento permanente del que se tiene noticia fue un poblado situado en la peña de Sámano (que toma su nombre, igual que el valle y el río que lo atraviesa y donde nació mi abuelo Pedro, del gentilicio de sus primeros ocupantes, los sámanos)
Dedicados a la agricultura y ganadería, el verdadero origen de Castro Urdiales es romano y se produjo cuando el emperador Vespasiano otorgó el rango de colonia al pequeño asentamiento preexistente y creó la civitas de Flaviobriga, a la que enalteció con su propio nombre -Flavio- y dio jurisdicción sobre un amplio territorio. Pero también los celtas dejaron su impronta en la villa.
La población, que se extendió junto al puerto que existía al socaire de los islotes de Castro, contaba con acueducto y calles que presentaban una trama ortogonal y estaban bien urbanizadas, aunque el trazado de lo que conocemos no coincide con el medieval.
Luego decayó mucho y es posible que fuera arrasada durante alguna oleada de los pueblos bárbaros, ya que en el año 585 tuvo que ser reconstruida. En el siglo IX debió sufrir también las consecuencias de los ataques normandos y hay que esperar hasta el XI para verla reaparecer, ahora con nombre en su forma latina, Castrum Ordiales.
En 1163 se produjo un hecho trascendental. Alfonso VIII de Castilla quería potenciar el comercio con Inglaterra, Francia y Flandes y con este propósito concedió villazgo y fuero a Castro Urdiales. Durante las décadas siguientes Santander, Laredo, Bermeo, la vasca Bilbao y otras poblaciones irían obteniendo los mismos privilegios, pero Castro fue la primera de la costa cantábrica -y durante un tiempo la única- lo que supuso una ventaja sobre las otras e impulsó sobremanera la actividad de su puerto.
Esta preeminencia se reforzó aún más en 1296 con la creación de la “Hermandad de las villas de la Marina de Castilla con Vitoria” (también conocida como “Hermandad de las Marismas”), federación político-mercantil que agrupó a las más pujantes de Cantabria y del País Vasco para la defensa de sus intereses, cuya capitalidad asumió Castro Urdiales. Durante este periodo, barcos y marinos castreños comerciaban en todos los puertos del Atlántico, alcanzaban el Ártico hasta Terranova y Groenlandia, durante sus pesquerías o cazando ballenas y combatían con la Marina castellana en aguas andaluzas.
Los islotes que prolongan la ensenada de Castro y la protegen del oleaje formaban un puerto natural adecuado para las naves medievales y, del mismo modo que la anterior ciudad romana, la villa marinera se consolidó alrededor de él adoptando el trazado curvilíneo de la costa.
El Castro, la ciudadela de la villa, tenía su propia muralla y ocupaba el lugar más alto y fácil de defender de la población dominando el puerto por el norte. En su interior se localizaba el castillo y se construyeron los principales edificios religiosos formando el conjunto monumental que hoy conocemos.
Junto a él se encontraba el núcleo original, la puebla vieja, que en esta época adquiere su configuración definitiva en torno al doble eje que constituyen la fachada marítima y la Rúa y donde residían los principales linajes locales. Y hacia el sur se vertebró la puebla nueva, zona de expansión bajomedieval en torno a la calle de Ardigales. Las dos pueblas quedaban separadas por el arenal que ha dado lugar a la actual Plazuela, estaban protegidas por una única muralla y presentaban un caserío compacto y bien ordenado formando una trama que, en esencia, se ha mantenido.
Los castreños, que en 1471 se separaron nuevamente de Vizcaya, construyeron el cay de Santa Ana y cerraron la dársena para dar más seguridad al puerto y poder acoger los buques, cada vez mayores, que imponía el comercio con ultramar. Ello permitió cierta recuperación de la actividad, pero no fue suficiente para contrarrestar el declive y Castro, integrado desde 1496 en el “Corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa del Mar” -donde no tenía la primacía que había disfrutado tres siglos antes- fue perdiendo importancia frente a Bilbao, Laredo y, luego, Santander.
El decaimiento se prolongó hasta el siglo XVII y la población, de 8.000 habitantes, se redujo a sólo 1.200. Como consecuencia, la morfología del núcleo medieval se mantuvo inalterada, aunque se rehicieron los muelles y se construyeron la Casa Consistorial, los soportales de la Correría y algunos edificios civiles.
En la primera mitad del XIX la villa – saqueada por tropas napoleónicas y que sufrió graves daños durante la guerra de la Independencia- mantenía la extensión y morfología de la puebla medieval, rodeada por sus murallas y dependiendo de sus actividades tradicionales: pesca, agricultura, destacando el maíz, chacolí y ganadería.
Hacia mediados de siglo aparecieron las primeras fábricas de conservas lo que, unido al desarrollo de la minería, supuso una mayor apertura hacia el exterior y la entrada del sistema de intercambios y de relaciones laborales propias del capitalismo moderno. Todo ello daría pie a una radical transformación de la base económica y de la organización social y a un fuerte crecimiento poblacional.
El momento culminante de la transformación coincidió con el del apogeo de la minería del hierro. Un fuerte grupo empresario se instaló, construyendo lujosos chalés. Así, Castro ganó prestigio, tanto que el rey Juan Carlos lo eligió como destino vacacional.
Balneario nuevo, modernos hoteles y diversas alternativas para el ocio, como teatro, circo y plaza de toros, determinaron que el rey Alfonso XIII le diera el rango de ciudad.
La Primera Guerra Mundial alteró gravemente los mercados y entre 1913 y 1918 las exportaciones de mineral de hierro español se redujeran a menos de la mitad. En Castro Urdiales causó una crisis cuyos efectos se prologarían pese al dinamismo del sector terciario y a que las minas más importantes – Dícido y Setares- se mantuvieron activas.
Ello tendría una gran importancia en la configuración de la trama urbana y morfología edificatoria que hoy conocemos ya que los trenes mineros no se reconstruyeron por falta de rentabilidad y el desmantelamiento de las vías liberó unos corredores que se convirtieron en calles. El antiguo convento de Santa Clara había conservado desde la Edad Media una finca muy extensa en la que, una vez terminada la guerra, se levantó todo el conjunto situado entre el parque de la Barrera y la calle Javier Echevarría.
Por fin, la puesta en servicio de la autopista A-8 ha reducido a un tercio el tiempo necesario para llegar a Bilbao y ha supuesto de facto la incorporación de Castro en su área metropolitana. Ello produjo un rapidísimo incremento de la población de derecho que, tras haber permanecido prácticamente estable a lo largo de todo un siglo, se multiplicó por 2,5 entre 1991 y 2011 (aunque el porcentaje de población no empadronada es altísimo y el número real de habitantes podría haberse multiplicado por 5 y ser próximo a los 70.000).
Este crecimiento, de lejos el mayor que ha conocido la historia de Cantabria, reforzó la función residencial de la ciudad y produjo un crecimiento explosivo del núcleo -que se observa sobre todo hacia el sur, entre la calle Leonardo Rucabado y el sector de Cotolino-Arcillero-.
En el último medio siglo la base económica de Castro Urdiales ha cambiado, igual que lo han hecho el perfil sociológico de su población y el número de habitantes, el centro de gravedad de la ciudad ha salido del estricto casco viejo y se ha desplazado hacia el sur y la morfología urbana ha experimentado una transformación sin precedentes. De forma simbólica, el cambio de milenio nos ha situado ante una nueva realidad, con todos sus problemas, desafíos e interrogantes, pero nos falta perspectiva histórica para valorar sus consecuencias.
En lo personal, mi experiencia adquirió ribetes emocionantes. Recuerdo haber tomado un colectivo en Barcelona y al mirar el cartel que decía Castro Urdiales, sentí que había cumplido el sueño de conocer el poblado al que mi abuela Victoriana, cuando yo era niño, cantaba en su casa de Belgrano 427 estas coplas: “Delante de la reina de las Españas van a medir fuerzas Castro y Vizcaya. Que en regateo, que en regateo, sobre la mar compiten sus marineros. Día es de gloria para el que logre cantar victoria”.
Alojado en un hotel cercano al puerto, la primera noche fue alucinante. Caminé callejuelas del casco viejo, de no más de un metro de ancho, recorrí bares donde la gente sale de tapas y charlé con quien aceptó escuchar mis vivencias rayanas en el llanto.
Aun sabiendo que ya no quedan vestigios de los Sánchez Pico y Peña Orbea, recorrí igual todos los rincones, sobre todo, los muelles donde ellos se sentaban al atardecer mirando el mar. Y las recovas, donde los lugareños, en los bares, toman sidra y cantan. Y, por supuesto, la catedral de Santa María de la Asunción, en cuyo interior hallé una imagen de nuestra Virgen de Luján.
Además, caminé por Sámano, el pequeño poblado de mi abuelo Pedro, distante una veintena de cuadras de Castro. Es un valle con casonas cuya planta baja hace las veces de pesebre donde se guardan dos o tres vacas y la planta alta es la vivienda familiar.
En Castro Urdiales comprendí la frustración de mis abuelos cuando conocieron Mar del Plata porque al mar le faltaba, nada menos, que la montaña como telón de fondo.