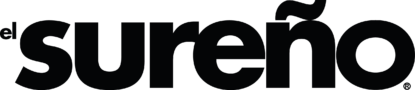Por Alberto Sánchez
El bargueño

Hoy, prácticamente desaparecido, el bargueño era un mueble dable de observar en cualquier casa de familia en tiempos de nuestras abuelas.
En cada cajón –mientras más, mejor- se guardaba lo impensado: desde material de costura hasta expedientes y escrituras notariales. Todo lo que andaba dando vueltas por ahí iba a parar a alguno de sus recovecos a la hora de poner orden en la casa.
Miembro del Consejo de Dirección de diario El Litoral, Gustavo Vittori rastreó la historia del bargueño, ese organizador que también contaba con un pupitre rebatible, sobre el cual nuestros mayores escribieron novelas, asientos contables, cartas de amor recetas médicas, listado de mandados o lo que sea.
Según pudo saber este destacado periodista santafesino, se cree que bargueño deriva del gentilicio de los habitantes del pueblo de Bargas, situado en un valle que atraviesa el río Guadarrama, región de Toledo, reino de Castilla y León. Y, de manera más específica, algún estudioso lo atribuye a un carpintero o ebanista del referido poblado, cuyo apellido fue Bargas o Vargas.
Sea como fuere, la mayoría coincide en que éste es el mueble español por excelencia, originado en el Siglo de Oro de la creatividad hispana, ciclo que, en rigor, abarcó un horizonte temporal más extenso (desde la conquista de Granada y el descubrimiento de América, en 1492, hasta mediados del siglo XVII), tal lo recopilado por Juan Riaño en su Catálogo de Objetos Artísticos Españoles (1872).
En esencia, este mueble, que llegó a adoptar innúmeras variantes, se originó como un cajón cuadrangular que solía tener asas o agarraderas a sus lados para facilitar su transporte a lomo de mulas. Pero si su exterior era sencillo y despojado, la decoración interna solía sorprender.
Ante todo, la madera
Al comienzo fue un arca robusta y práctica, construida con maderas de nogal, roble, pino o peral, a la que luego se agregarían otras procedentes de América, como la caoba, o de Asia y África- el ébano, más resistente a la polilla- y la carcoma (coleópteros xilófagos que colonizan los muebles provocándoles graves deterioros), indica el artículo de El Litoral.
Ideado para guardar documentos, dinero y las joyas de personas económicamente pudientes, se hallaban disimulados en el bargueño con un dispositivo interno y compartimientos secretos. Sin embargo, lo más característico eran sus abundantes cajones y la tapa frontal que, al abrirse, descansaba sobre soportes extraíbles para convertirse en mesa de escritorio.
El innegable estilo castellano, asociado con la región de origen, es quizás el más difundido, sostiene Vittori, quien exhibe rastros de diseños mudéjares o platerescos propios del Renacimiento.
Y añade que, a medida que el comercio mundial de bienes se expandía, la austera sencillez de los arcones iniciales se fue vistiendo con materiales de distintas partes del mundo, transportados por las naves que surcaban los mares del planeta.
Así, los frentes de los cajones fueron exaltados con diversos trabajos de taracea, a veces mediante la combinación de maderas de distintos colores, vetas y consistencias para crear diseños llamativos; otras, con el agregado sobre la madera soporte, hendida y receptiva, de piezas recortadas de marfil, hueso, carey, metal o nácar.
A tal despliegue de riqueza ornamental -en los hechos contrariaba la función primaria del mueble, concebido como una caja segura- habría de seguirle la incorporación de cerraduras cada vez más difíciles de abrir. Es una contradicción frecuente, dice, en la que suelen caer las personas proclives a la exhibición de sus ascendentes ingresos y condición social, pero preocupadas por la seguridad de sus bienes.
El Museo Histórico Provincial de Santa Fe posee un bargueño alto peruano del siglo XVIII hecho en madera de cedro, policromado y dorado a la hoja. Le falta la tapa frontal, lo que deja a la vista la decoración polícroma de sus siete cajones de distintos tamaños, con decoración de óvalos e imágenes de ángeles de rasgos indoamericanos.
Vittori cuenta que los cajones están enmarcados por varillas doradas a la hoja que enfatizan sus formas cuadradas y rectangulares. Los costados del mueble muestran formas granulares en gris y negro, en tanto que la base exhibe un mayor empeño en sus trazos y arquitectura.
Los entendidos consideran que es un recurso para la caja del bargueño y permite su uso como escritorio con la tapa frontal abatible. La base, «pie de puente», le otorga también estabilidad a la estructura al apoyarse sobre columnas que van unidas por parejas en los laterales y atadas unas con otras a través de una arquería central o galería calada.
El vivaz colorido de las imágenes, con el dorado a la hoja y esmero en el torneado y tallado del soporte de madera, componen el bargueño típicamente castellano en su estilo, pero americanizado a través de imperfectas pinturas hechas por artesanos del altiplano andino, que son las que acentúan su atractivo.
La foto adjunta exhibe un mueble de 1,40 m de altura, 0,87 cm de ancho y 0,44 cm de profundidad, adquirido por el museo a la familia Pujol Diez de Andino, descendiente de Bartolomé Diez de Andino, comprador de la casa en 1742. Es probable que esta pieza se remonte a esa época, en la que, ante la ausencia de bancos, el ascendente giro comercial de Bartolomé requiriera de elementos útiles para resguardar sus papeles.
Este vecino de la Santa Fe colonial era nieto de un gobernador paraguayo en el siglo XVII, hijo del hombre de negocios Miguel Diez de Andino, asentado y casado en dicha ciudad. De su padre no sólo había recibido el apellido, sino un patrimonio significativo relacionado con la producción ganadera y el comercio yerbatero interregional, así como su inserción en el grupo social más dinámico de la capital santafesina.
Ubicada en la intersección de la calle San Martín y 3 de Febrero, la casa de Diez de Andino, hoy reconvertida en Museo Histórico Provincial de Santa Fe, goza el título de ser «la más antigua que se conserva en la Argentina. El arquitecto Luis María Calvo explicó cómo está conformada y cómo logró sobrevivir a la demolición de las edificaciones coloniales.
«Es de finales del siglo XVII, mientras que otras ciudades que tienen casas coloniales ya son de la segunda mitad del siglo XVIII», remarcó. Posee una larga historia que arranca una vez que se muda la ciudad, en 1660. Dos años después el terreno fue comprado por Francisco de Oliver Altamirano, encargado de construir el primer núcleo: cuatro aposentos de tapia, de tierra apisonada, y cubiertos de paja. Los mismos estaban dispuestos de este a oeste y dando espacio a un patio entre la calle y las habitaciones.
La casa pasó por varios dueños: «En 1682 la casa que hizo Oliver Altamirano fue comprada por un hombre muy importante, Juan de los Ríos Gutiérrez. Él la amplió, agregó otras habitaciones en sentido perpendicular, conformando patios. Parece que no era un funcionario honesto, ya que la real ascienda le termina embargando los bienes. Vivió allí hasta su muerte porque uno de sus yernos la alquiló. Se remató en Buenos Aires, en 1742 y fue comprada por Bartolomé Diez de Andino».
Era un comerciante muy rico, comerciaba yerbas, azúcar y tabaco y trabajaba en la cría de mulas. Adquirió la casa en el remate, la amplió y compró más terrenos hasta sumar un cuarto de manzana. Configurada por varios patios, el primero daba a la calle, además de construir habitaciones sobre el frente – calles San Martín y 3 de Febrero-
Otro cambio significativo vino de la mano de Juan de los Ríos Gutiérrez, que modificó el techo pajizo en paja. La casa luego pasó a manos del hijo Bartolomé, Manuel Ignacio, y cuando muere en 1833, se dividió entre los herederos.
En 1840, el lugar estuvo en riesgo de dejar de existir: «Se comenzaron las obras de lo que se llamaba el Parque Cívico del Sur, para lo cual se demolieron las casas que había en muchas manzanas y la de Diez de Andino arrancó a demolerse, se destruyó la mitad y por eso no la conservamos completa. Mientras la demolían, el doctor Juan Maciel, quien estaba casado con una descendiente de los Diez de Andino, le mandó una carta al gobernador y le dijo «nos vamos a lamentar después que se demuela esta casa, así como nos lamentamos de que se demoliera el Cabildo».
Se paró la demolición, quedó la mitad de la casa y hoy es Museo Histórico Provincial, para lo cual se la readecuó y es un poco la conformación que tiene actualmente.