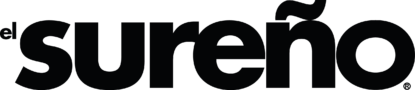Por Alberto Sánchez
Soldados y arrieros

“Amalaya la noche traiga un recuerdo, que haga menos pesada mi soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va…”
(Es uno de los versos de la canción El Arriero, letra y música de Atahualpa Yupanqui)
Días pasados, mi amigo Daniel Guerrero, defensor a ultranza de la argentinidad, ex presidente de Tierra y Tradición, guitarrero y violinista, cultor de las cosas nuestras, en un tiempo no muy lejano excelente malambeador, cantor afinado e insaciable comedor de asados regados de buen vino tinto, junto a otros paisanos, llevó a cabo una cabalgata hasta la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Tegua, templo católico que el alférez Miguel Fernández Montiel construyera allá por el 1600.
No ha sido su único recorrido de muchas leguas: en 2022, conmemorando la gesta de la Vuelta de Obligado, la agrupación gaucha que integra evocó con 10 jinetes que cabalgaron 15 días, la gloriosa batalla militar de Juan Manuel de Rosas contra los piratas ingleses y franceses con una extenuante travesía hasta dicha localidad.
A propósito de ese homenaje, bueno es recordar lo sucedido. El 2 de agosto de 1845, un bloqueo anglo-francés al río de la Plata materializaba la política expansionista de ambas potencias europeas buscando nuevos mercados para colocar sus productos. Dicha acción naval impidió el comercio en todos los puertos de la Confederación. (A varios antipatria, por esas cosas injustas de la vida, se los perpetuó colocando sus nombres en calles de ciudades y pueblos)
Los invasores se apoderaron de la escuadra argentina comandada por el almirante Guillermo Brown y una escuadrilla oriental al mando de José Garibaldi tomó la isla Martín García.
El gobierno uruguayo presidido por Fructuoso Rivera permitió a los piratas utilizar a Montevideo como factoría comercial y a su estratégico puerto como fondeadero. El 17 de noviembre de 1845, quince naves de guerra blindadas con torretas de artillería giratorias escoltando a 100 barcos mercantes comenzaron a remontar el río Paraná.
Para intentar detener su avance, Rosas nombró al jefe de la guarnición militar de San Nicolás, general Lucio Norberto Mansilla, comandante de las fuerzas defensoras.
Éste trató de obstaculizar la travesía a los invasores en el paraje Vuelta de Obligado, 18 kilómetros al norte de la localidad de San Pedro. Era un pronunciado recodo donde el río se angostaba a 700 metros, dificultando la navegación.
Mansilla ordenó tender de costa a costa tres gruesas cadenas que cerraban el paso, estribadas sobre 24 lanchones. Además, montó sobre los promontorios de la costa, en la ribera derecha del río, cuatro baterías artilladas con treinta cañones.
El 20 de noviembre de 1845 se produjo el choque. La flota colonialista, con un intenso cañoneo y fuertes descargas de cohetes Congreve, atacó las baterías argentinas que contaban con cañones de mucho menor alcance, poca precisión y lentitud de recarga.
A pesar de la desigualdad de fuerzas, los soldados de la Confederación dejaron fuera de combate a los bergantines Dolphin y Pandour, obligaron a retroceder al Comus, silenciaron el poderoso cañón del Fulton y cortaron el ancla de la nave capitana que dejó de batallar y se alejó a la deriva aguas abajo.
Tras más de dos horas de combate, los argentinos agotaron gran parte de sus municiones por lo que su capacidad de respuesta disminuyó considerablemente. El comandante invasor Sullivan ordenó el desembarco de dos batallones que avanzaron contra la batería sur. Mansilla ordenó la carga a bayoneta. En la pelea cuerpo a cuerpo, fue herido de gravedad en el pecho por una salva de metralla. El coronel Thorne lo reemplazó en el comando de la artillería.
Les pudieron cortar las cadenas a martillazos sobre un yunque y fuerzas de infantería desembarcaron en la costa atacando a la batería argentina, que perdió 21 cañones.
Al intentar sostener su posición, los piratas fueron acometidos por la caballería del coronel Ramón Rodríguez, quien los obligó a reembarcar en forma temporal, pero luego debió ceder posiciones ante un segundo ataque.
El enemigo incendió los lanchones que sostenían las cadenas. Nuestras fuerzas perdieron al buque Republicano, volado por su comandante al no poder defenderlo. Hubo 250 muertos y 400 heridos y entre los agresores, 26 muertos y 86 heridos.
Debido a que sus naves sufrieron grandes averías, la escuadra permaneció varada en el Delta del Paraná efectuando reparaciones de urgencia. Finalmente, quebró la línea de defensa y parte de sus tropas desembarcaron en Obligado con la intención de internarse en la región por vía terrestre.
Aunque este combate tuvo un resultado negativo para las fuerzas argentinas, el 20 de noviembre fue declarado Día de la Soberanía Nacional debido al heroísmo con el que las tropas defendieron el territorio patrio.
Finalizada la acción de Obligado, Mansilla colocó su artillería volante en varios parajes estratégicos costeros. La escuadra anglo-francesa, hostilizada permanentemente desde los diferentes puestos defensivos levantados en territorio santafesino, pudo dificultosamente remontar el Paraná y arribar a Corrientes gobernada por el entreguista unitario Joaquín de Madariaga, quien había depuesto al legítimo gobernador federal Pedro Cabral en 1843.
Los usurpadores, si bien intentaron comercializar sus mercancías, solamente pudieron vender algunas armas al gobierno correntino. Optaron por regresar a Montevideo, pero el 4 de junio de 1846 Mansilla los interceptó en la Angostura del Quebracho, costa occidental del río Paraná.
En este combate la flota anglo-francesa sufrió 60 bajas, perdió seis naves mercantes, de las que dos fueron incendiadas por la artillería, y cuatro por su tripulación al encallar. Asimismo, un par de buques de guerra sufrieron averías de importancia. Las tropas de la Confederación únicamente tuvieron un muerto y dos heridos.
Después de largas y complicadas negociaciones diplomáticas con Francia e Inglaterra, el gobierno argentino consiguió recuperar la flota capturada a Brown y la isla Martín García, el reconocimiento de la soberanía de la Argentina y de sus derechos exclusivos sobre la navegación de sus ríos interiores y que las flotas invasoras desagraviaran a la bandera argentina con una salva de 21 cañonazos.
Estos tratados de paz marcaron la victoria de la firme defensa de la soberanía nacional. Por eso, ante el fin de semana largo por esta fecha conmemorativa, es un deber de los mayores explicar a hijos y nietos la corajuda gesta de nuestros héroes de Obligado.
Hombres de campo
Volvamos a los arrieros y troperos. En los orígenes de nuestro país, se los llamó así a los encargados de conducir una tropa (conjunto) de carretas de un lugar a otro. Por extensión, dicho nombre se les asignó a los jinetes que conducían ganado en pie por caminos y rastrilladas. Con el tiempo, la época de los saladeros fue desapareciendo y a la llegada de matarifes y carniceros se usó la palabra resero (como derivación de res, animal vacuno) para designar al conductor de hacienda.
Hay autores que los llamaron arrieros, como Yupanqui. Viene de arreador, un látigo largo criollo, primo del rebenque, que usaba el gaucho para apurar animales ya sea al paso o de la yunta de un vehículo y de ahí deviene, deformado, el verbo arriar.
Testimonios de estos solitarios trabajadores rurales podemos encontrar en Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes; en Cuentos de reseros de Elías Cárpena y Las veladas del Tropero, de Godofredo Daireaux.
Este trabajo trashumante de trasladar animales propios o ajenos, ya sea por razones de pastoreo o ir al lugar de la venta, con los años fue desapareciendo. El alambrado (ya las tierras no eran libres y solo se podía circular por caminos), la llegada del ferrocarril y el camión jaula, la inseguridad de ir por caminos y rutas con haciendo suelta y la falta de mano de obra calificada, han terminado de sellar su suerte y hoy se lo considera un oficio (de dedicación exclusiva) prácticamente extinguido.
La actividad solo perdura cuando se mueven animales de un potrero a otro, (eso no es un arreo propiamente dicho) y en zonas inhóspitas o aisladas donde es una práctica aún vigente en escala chica (baja los costos de flete) y habitualmente desarrollada directamente por los propietarios de la hacienda. Hombres de a caballo, dormían bajo las estrellas con el recado como cama y comían lo poco que había. Soportaban lluvia, frío, calor y llevaban caballos de recambio.
Una vez acostumbrados los animales y establecido el sentimiento de unidad al grupo, la marcha se facilitaba. Podía haber algún animal guía ya sea por sus condiciones de liderazgo o en el caso de una tropilla de caballos, la yegua madrina. Eran fundamentales una marcha continua y la presencia de pastos y agua. De noche se hacía un alto y hombres y hacienda descansaban.
Soldados heroicos y gauchos incansables, razón de ser de la argentinidad.