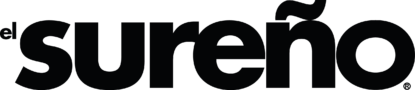Por Alberto Sánchez
La epopeya de los Andes - primera parte

Días atrás leí que el general José de San Martín no cruzó la cordillera de los Andes. En las redes sociales, donde anida todo tipo de alimaña, un lector al que inexplicablemente luego respaldaron varias personas, sostuvo que es imposible atravesar esa montaña, y mucho menos, a caballo o mula.
En la Argentina repleta de opineitors ávidos de un minuto de fama se cuestiona todo, incluso la gesta sanmartiniana. Me vengo a desasnar, gracias al generoso aporte de anónimos inspirados, que el padre de la Patria y su ejército no realizaron tal travesía y, por lo tanto, deduzco que tampoco liberaron a Chile y Perú del yugo español.
Lo peor de todo es que a estos ignorantes más peligrosos que elefante en un bazar los siguen otros primates que dan fe de semejante dislate. Esta suerte de revisionismo que no sabemos qué lo inspira, se desparrama y sólo sirve para embrutecernos aún más.
Como soy de los que creen que el Libertador sí consumó la hazaña, acudí a los libros para sostener la postura y así les digo que el panorama orográfico cordillerano no tiene parangón por sus altitudes y configuración con ningún otro en el mundo.
El cruce del mismo, como afirmó el historiador Diego Abad de Santillán, fue una proeza más importante que, por ejemplo, el paso de los Alpes por Aníbal durante la guerra púnica del año 218 antes de Cristo.
Se trata de una sucesión de llanuras al oriente de la precordillera, zonas desérticas de arena y jarilla, en las que falta el agua y es intensa y agobiante la radiación solar.
San Martín había elegido una región de San Juan y Mendoza para atravesarla con su ejército. En ese lugar, el macizo andino muestra dos cordones, el de la precordillera y la cordillera propiamente dicha que se juntan en el paralelo 35.
Su altitud varía entre los 4 y 5 mil metros sobre el nivel del mar; sus formas abruptas la hacen infranqueable a no ser por algunas sendas peligrosas entre las nieves eternas.
La llamada Cordillera Real tiene alturas de más de cinco mil metros y en algunos casos llega a los seis mil. El Aconcagua alcanza los 7.450 metros y por debajo de los cuatro mil se acumulan espesas capas de escombros volcánicos y algunos glaciares.
Además, hay una serie de valles orientados de norte a sur, con amplias quebradas bordeadas por sierras y estribaciones de los cordones principales y desde el fin de la primavera hasta promediar el otoño, suelen ser fértiles, pero no lo suficiente como para ofrecer recursos al paso de una tropa numerosa.
Las temperaturas oscilan entre 10 bajo cero y 30 grados en verano, y en invierno con una mínima de 35 grados bajo cero y una máxima de sólo 5 sobre cero.
A su vez, la Cordillera de la Costa, que da al Océano Pacífico, es más baja -2000 metros- y muestra numerosos ríos de la vertiente oceánica. En ese escenario iba a desarrollar San Martín el primer plan de operaciones de su gloriosa campaña militar.
Organización del ejército
Apenas instalado en Mendoza, el Libertador no contaba con más que el cuerpo de auxiliares de Chile comandado por el coronel Juan Gualberto de Las Heras: dos eran de caballería y los restantes de infantería (cívicos blancos y pardos).
Tras la severa derrota sufrida en Rancagua un nuevo peligro se le presentaba: el cruce realista para operar en combinación con las tropas del Alto Perú. Esa amenaza lo obligó a apurar los tiempos de organización y adiestramiento de soldados y, en ese contexto, impuso el servicio militar obligatorio.
“Todo individuo que se halle en disposición de poder llevar las armas y no estuviese alistado en los cuerpos cívicos, lo verificará en el término de ocho días y el que no lo verifique será reputado traidor a la patria”, advirtió San Martín en un bando tajante.
San Juan, con un batallón de infantería y San Luis con una compañía de artilleros y escuadrones de caballería se sumaron a la gesta. En tanto, residentes ingleses en Cuyo se incorporaron a los cívicos blancos y Buenos Aires contribuyó con una compañía de artilleros al mando de Pedro de la Plaza.
Sin embargo, corría 1814 y el futuro ejército sanmartiniano apenas contaba con 405 hombres de línea y 4 cañones, por lo cual se decidió sumar vagos, desertores y esclavos, sumando así otros 400 efectivos.
Un año después se añadieron dotaciones de artillería, dos escuadrones de granaderos a caballo que hicieron el viaje desde Buenos Aires en carretas al mando del capitán Miguel Soler y del teniente Juan Lavalle, con vestuario, equipo y armamento.
Pero San Martín quería (y necesitaba) más hombres. Por eso publicó otro bando apelando ahora al voluntariado. Decía así: “Tengo 130 sables arrumbados en el cuartel de granaderos a caballo por falta de brazos que los empuñen”
Así las cosas, en octubre de 1814 contaba con 1.634 infantes, 1.000 de caballería de línea, 200 artilleros y 10 cañones de diversos calibres. Pero no todo pasaba por juntar soldados, también había que acondicionar el armamento, disponer de pólvora, municiones y ropa.
El refugiado chileno Dámaso Herrera transformó un molino en batán movido por fuerza hidráulica; San Luis proporcionó bayetas de lana que se teñían de azul y se abatanaban hasta darles la consistencia deseada y así se vistió el ejército.
Por su parte, el militar y secretario privado de San Martín, José Alvarez Condarco aprovechó el salitre de la cordillera para fabricar pólvora de excelente calidad y cubrió con creces las necesidades de las tropas. La maestranza de artillería quedó a cargo de fray Luis Beltrán, matemático, físico y mecánico que prestó sus servicios esenciales en Mendoza, Chile y Perú.
La sanidad militar fue organizada minuciosamente por el médico Diego Paroissien; la intendencia quedó a cargo de Juan Gregorio Lemos y la justicia militar fue articulada por el auditor Bernardo Vega.
El panorama mejoraba, aunque las dificultades persistían. Así fue que San Martín comisionó a Manuel Molina para que el gobierno nacional aportara más soldados, armas, ganado y dinero. Sólo logró una contribución mensual de dinero.
En marzo de 1816 pidió sumar los escuadrones de granaderos que integraban el Ejército del Norte y comandaba José Rondeau. Esto sí fue aceptado, e incluso, a su paso por La Rioja reclutó otro centenar de hombres.
Vuelco fundamental
El congreso constituyente de Tucumán eligió director supremo a Juan Martín de Pueyrredón, quien proyectó una campaña con 6.000 soldados en el Alto Perú. El Libertador le envió con Godoy Cruz una carta explicándole en detalles su plan operativo.
Pueyrredón se entusiasmó, a tal punto, que el 1 de agosto de 1816 le imprimió el título de Ejército de los Andes a las tropas alistadas en Mendoza, nombrando a San Martín general en jefe.
Con ese espaldarazo, formó nuevas unidades, y como no le fue autorizado armar un cuerpo de zapadores, creó un grupo de barreteros de minas. En tanto, el batallón de artillería fue cubierto con 258 plazas y 18 piezas de artillería.
Como cundía la pobreza en las provincias cuyanas porque los realistas triunfantes en Chile habían cortado el comercio, San Martín abrió mercados con otras provincias y estimuló la agricultura, fertilizando grandes extensiones de tierra mediante riego artificial e introducción de nuevas plantas y semillas. De igual modo, impulsó la industria minera, explotándose minas de cobre, plomo y plata.
Pero los recursos seguían escaseando y San Martín optó por aplicar contribuciones especiales de guerra e impuestos a los capitales a razón de cuatro reales por cada 1000 pesos, gravámenes sobre carnes de consumo, donativos forzosos, reducción del sueldo de los empleados, confiscación de bienes de europeos y americanos enemigos de la revolución, etc.
Y cuando los mendocinos ya no tuvieron más nada para dar y tal como nos enseñaron en la escuela, las mujeres cosieron ropas e hilaron vendas y los arrieros transportaron gratis todos los insumos destinados a las tropas.
(En la próxima y última nota, les contaré sobre el método de espionaje implementado por el padre de la Patria)